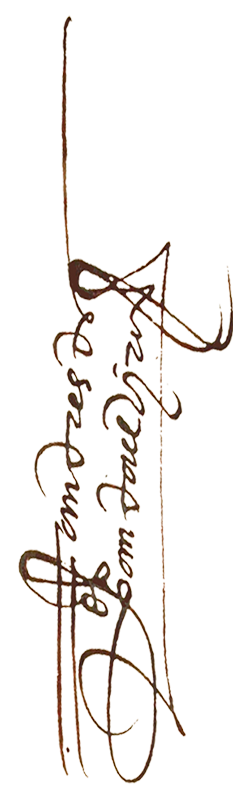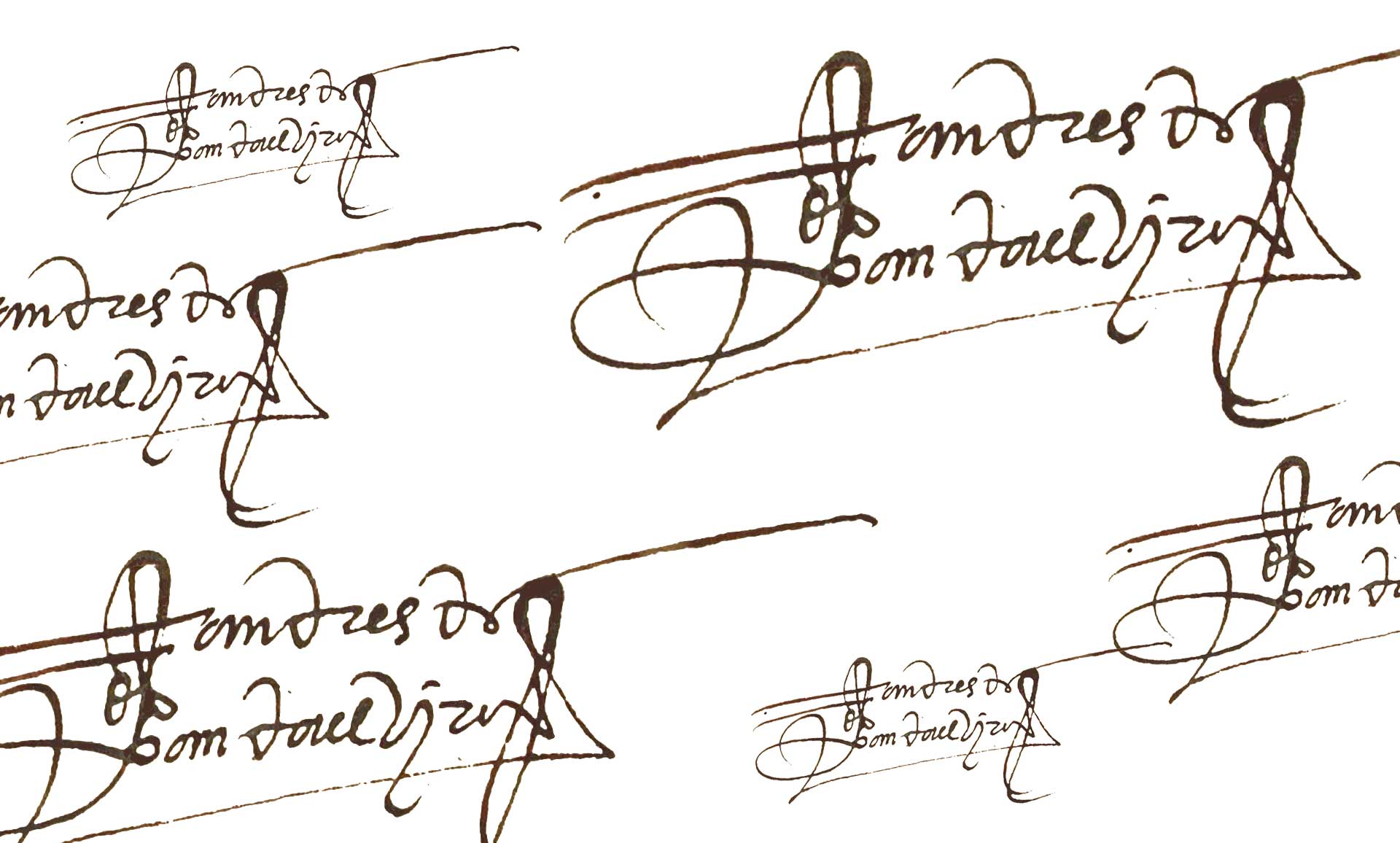La construcción del hospital de Santiago la inició Andrés de Vandelvira en 1562, y se finalizó en 1576, un año después de su fallecimiento. Fue un encargo de Diego de los Cobos, sobrino de Francisco de los Cobos y obispo de Jaén entre 1560 y 1565. En esta obra se observa un giro en la arquitectura del maestro, pues está caracterizada por un geometrismo y desornamentación acusados.
Esta fundación respondía a un carácter benéfico, pero también atendía la función de panteón y residencia del fundador, lo que acabaría dando lugar a una construcción de grandes dimensiones y que encontraba su precedente directo más cercano en el Hospital de Tavera de la ciudad de Toledo. La relación entre ambos edificios está perfectamente demostrada por la participación de Vandelvira en el inmueble toledano al serle encargada una tribuna para la iglesia, lo que lo llevó a visitarlo en 1560. A ello hay que sumar que, en aquel momento, gobernaba la diócesis giennense Diego Tavera (1555-1560), pariente del cardenal Tavera, el cual era el patrono del hospital toledano y arzobispo de la catedral primada. Por otra parte, esto también hizo que visitase Úbeda Hernán González, el cual era el arquitecto en el edificio manchego.
Fue ideado para ser usado como un hospital para enfermos de bubas, pero posteriormente amplió la asistencia a otras patologías. Tuvo uso hospitalario hasta 1975, momento en el que fue clausurado. Actualmente el edificio se utiliza como centro de exposiciones y congresos y como biblioteca.
La planta consiste en una crujía delantera de gran tamaño que sirve para desarrollar la fachada principal, la cual termina con dos grandes torres. En la planta baja de esta crujía se disponen el vestíbulo y salas de enfermería a los lados. En el piso superior, sin embargo, es un espacio único. El ámbito de enfermería se completaba con las dos crujías laterales, y se abrían a los dos patios menores, porticados e inacabados.
La disposición crujía-patio-iglesia recuerda a los esquemas compositivos hispano-musulmanes, como, por ejemplo, el Palacio de Comares en la Alhambra, donde el salón principal sobresale dentro de la torre del mismo nombre, precedida por un patio y una crujía intermedia.
El patio principal sirve como atrio de la iglesia y como elemento distribuidor de todas las dependencias. Tiene una doble galería, alta y baja, con cinco arcos por lados y con esbeltas columnas de mármol de orden corintio con arcos rebajados.
A la derecha de este se abre la escalera, que es de dos tramos, de gran amplitud y altura. A ella se accede, tanto desde el patio como desde el primer piso a través de un arco, siendo ligeramente abocinado en el piso inferior.
La bóveda que la cierra es acasetonada de perfil curvo, rebajado y achaflanado en las esquinas gracias a trompas aveneradas de lados desiguales y que dan origen a cruceros diagonales en el chaflán. Estos descansan sobre parejas de ménsulas en una cornisa corrida en cuya base hay pequeños arcos. En el interior de estos están las pinturas de reyes de españoles, que van desde Alfonso VIII, pasando por Fernando II de Aragón y terminando con Felipe II. El resto de las pinturas que pueden observarse responden a un programa iconográfico que podemos unir a la idea de la muerte y la concepción del propio edificio como panteón y a ese deseo de hacer que esta construcción hiciese perdurar en el tiempo la figura de Diego de los Cobos. Algunas de las representaciones que podemos observar son las de diferentes obispos, incluido el patrón figuras mitológicas (por ejemplo, el dios Cronos, deidad del tiempo), santas como Santa Catalina o Santa Lucía, o la Creación del Mundo y la muerte.
Por su parte, la iglesia se sitúa al fondo del patio, y a ella se accede a través de una reja de tres puertas que fue realizada por Juan Álvarez de Molina bajo diseño de Andrés de Vandelvira. La originalidad de este espacio radica en su planta en forma de H con dos torres desplazadas hacia el centro de la iglesia y la ausencia de elementos soportantes como columnas. Tiene coro en los pies y en alto que se prolonga interiormente por una tribuna que comunica con otras abiertas en las torres.
La capilla se cubre con dos bóvedas vaídas separadas por un tramo en cañón seguido, con doble crucero, cuyos brazos se cubren también con bóveda de cañón, y con una capilla mayor que se cierra con este mismo tipo de bóveda.
Tanto en las paredes como en los cerramientos se observan diversas pinturas murales que fueron realizadas por Pedro de Raxis y Gabriel Rosales. Estas exponen discursos relacionados con la moral, el pecado y la iglesia como morada de Dios. Este mensaje se completaba con el desaparecido retablo mayor, obra de Blas de Briño y Luis de Zayas, y que fue destruido en la Guerra Civil.
La iglesia cuenta con dos anexos: sacristía y antesacristía. Estas se sitúan en el lado derecho, entre la escalera y la iglesia, formando un ángulo de 90º.
A la antesacristía se accede desde el patio, tiene planta cuadrada y se cubre con bóveda en forma de pirámide truncada decorada con las representaciones de diversos profetas: Daniel, Jonás, Jeremías y Eliseo.
La sacristía tiene forma rectangular y se cierra con bóveda de cañón rebajada y acasetonada que se decora con temas mitológicos (Hermes, Eros, etc.) y cristianos (Padres de la Iglesia, Evangelistas, alegorías de virtudes, fundadores de órdenes religiosas.
Al igual que las pinturas de la iglesia, las de estos dos espacios también fueron llevadas a cabo por Pedro de Raxis y Gabriel Rosales.